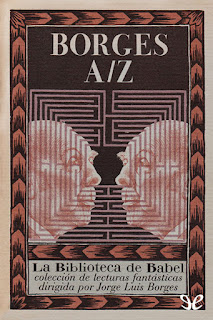Como Thackeray, como Kipling y como tantos otros ingleses ilustres, Héctor Hugh Munro nació en el Oriente y conoció en Inglaterra el desamparo de una niñez vivida lejos de los padres y, en su caso, severamente vigilada por dos rígidas tías. Su nombre, Munro, corresponde a una antigua familia escocesa; su sobrenombre literario, Saki, de las Rubaiyát (la palabra en persa quiere decir copero). Según testimonio de su hermana Ethel, las tías tutelares, Augusta y Carlota, eran imparcialmente detestables; el hecho de que odiaran a los animales puede no ser ajeno al amor que Munro siempre les profesó. En su obra abundan las aborrecibles y arbitrarias personas mayores cuya sola presencia frustra la vida de quienes las rodean y la amistad de los animales, en la que siempre hay algo de magia.
Completada su educación universitaria en Inglaterra, volvió a su patria, Birmania, para ocupar un cargo en la policía militar. Siete ataques de fiebre en poco más de un año, lo forzaron a regresar. En Londres ejerció el periodismo. Se inició en la sátira política en la Westminster Gazette y entre 1902 y 1908 fue corresponsal del Morning Post en Polonia, en Rusia y en París. En esta ciudad aprendió a gozar de la buena comida y a despreciar la mala literatura. A la edad de cuarenta y cuatro años en 1914 fue, honrosamente, uno de los cien mil voluntarios que Inglaterra envió a Francia. Sirvió, como soldado raso, lo mataron en el infierno de 1916 en el ataque a Beaumont-Hamel. Se dice que sus últimas palabras fueron: Put out that bloody cigarette, «Apaguen ese maldito cigarrillo». No es imposible que se refiriera a la guerra.
Su vida fue cosmopolita, pero toda su obra (con la excepción de un solo cuento que ya comentaremos) se sitúa en Inglaterra, en la Inglaterra de su melancólica infancia. Nunca se evadió del todo de aquella época, cuya irremediable desventura fue su materia literaria. Este hecho nada tiene de singular; la desdicha es, según se sabe, uno de los elementos de la poesía. La Inglaterra, padecida y aprovechada por él, era a de la clase media victoriana, regada por la organización del tedio y por la repetición infinita de ciertos hábitos. Con un humor ácido, esencialmente inglés, Munro ha satirizado a esa sociedad.
El primer relato de esta serie, «La reticencia de Lady Anne», juega a ser satírico, pero, bruscamente, es atroz. «El narrador de cuentos» se burla de las convenciones del apólogo y de la hipócrita bondad. La niñez desdichada del autor vuelve a aparecer en «El cuarto trastero», que prefigura a «Sredni Vasthar» y que, en algún momento, recuerda la admirable «Puerta en el muro» de Wells. Más allá de los rasgos satíricos a que nos ha habituado el autor, la pieza titulada «Gabriel-Ernest» renueva un mito universal, eludiendo todo arcaísmo. Un animal es también el protagonista de «Tobermory» y, extrañamente, este animal es una amenaza por lo que tiene de humano y de razonable. «El marco» es una extravagancia sin precedentes, que sepamos, en la literatura. Mientras es deleznable, el héroe es valioso; cuando recobra su dignidad, ya no es nadie. Los protagonistas de «Cura de desasosiego» ignoran el argumento esencial; no así el lector que le da su generosa y divertida complicidad. En «La paz de Mowsle Barton» sentimos intensamente lo singular del concepto de bruja, en el que se aúnan el poder, la magia, la ignorancia, la maldad, la miseria y la decrepitud. «Mixtura para codornices» insinúa, desde el extraño título, la arbitrariedad y la estupidez de la conducta de los hombres. No lo sobrenatural sino la simulación de lo sobrenatural natural es el tema básico de «La puerta abierta».
Sin embargo, si tuviéramos que elegir dos de los cuentos de nuestra antología (y nada nos obliga, por cierto, a esa dualidad) destacaríamos «Sredni Vasthar» y «Los intrusos». El primero, acaso como todo buen cuento, es ambiguo: cabe suponer que Sredni Vasthar era realmente un dios y que el desventurado niño lo intuía, pero también es lícita la hipótesis de que el culto del niño hizo del hurón una divinidad, tampoco está prohibido pensar que la fuerza del animal procede del niño que será realmente el dios y que no lo sabe. Está bien que el hurón vuelva a lo desconocido de donde vino; no menos admirable es la desproporción entre la alegría del niño liberado y el hecho trivial de prepararse una tostada. Del todo diferente es la fábula que se titula «Los intrusos». Ocurre, como el «Prince Otto» de Stevenson, en esa boscosa y secreta Europa Central que corresponde menos a la geografía que a la imaginación. Nunca sabremos si procede de una experiencia personal; la sentimos como una historia fuera del tiempo que tiene que haberse dado muchas veces y en formas muy diversas. Los caracteres no existen fuera de la trama, pero ese rasgo la favorece, ya que es propio del mito y de la leyenda. El título prefigura la línea final que, sin embargo, es asombrosa y singularmente patética. Para Dios, no para los hombres, los dos enemigos, que, esencialmente, son él mismo, se salvan.
Con una suerte de pudor, Saki da un tono de trivialidad a relatos cuya íntima trama es amarga y cruel. Esa delicadeza, esa levedad, esa ausencia de énfasis puede recordar las deliciosas comedias de Wilde.
Y en Prólogos de la Biblioteca de Babel (1997)
Al pie, portada de La reticencia de Lady Anne
Traducción y prólogo de Jorge Luis Borges
Col. La Biblioteca de Babel