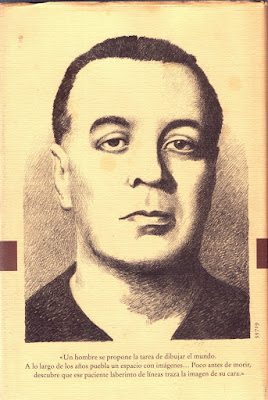El tema es, creo, el poeta argentino y la tradición. Aquí tenemos tres palabras. La primera es esencial, y ya que habrá que decir algo, creo que la mejor definición, por no ser muy precisa, por ser una metáfora, por parecerse a la poesía, es la definición platónica de la poesía como esa cosa liviana, alada y sagrada. Vamos a admitir esa definición, pero porque cualquier otra sería menos comprensible, menos sensible sobre todo, de la palabra poesía.
De la poesía podemos decir lo que san Agustín dijo del tiempo: si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé; si me preguntan qué es el tiempo, lo ignoro. Creo que todos sabemos qué es la poesía, pero eso no quiere decir que podamos definirla. Por el contrario, se nos ocurre lo que es inmediato, digamos, como el sabor del vino, como el sabor del agua, como el amor, como la luna.
Pasemos ahora a esas dos palabras, argentino y tradición. Lo que puedo anticipar es que ser argentino, como ser chileno, ser inglés, ser alemán, es un acto de fe: si nos sentimos argentinos, somos argentinos. Y ahora vayamos a lo esencial, que es la palabra “tradición”. Se han intentado muchas definiciones de la palabra “tradición”. Hay ante todo una definición étnica, la que supone que la “tradición” depende de una raza, de un linaje, pero yo creo que esta definición es errónea, sobre todo en un país nuevo como el nuestro, cuya historia independiente debe durar, escasamente, un siglo y medio. Por otra parte, sería absurdo suponer que un hijo de inmigrantes no sería argentino.
Veamos mi propio caso, no recurro a ese caso por vanidad, sino porque lo tengo más a mano. Yo tengo una mayoría de sangre española. Es un país sencillo, pero al mismo tiempo pensemos qué es España: está compuesto por los íberos, los fenicios, los celtas, los godos, los romanos, los visigodos, los vándalos en el norte de Andalucía —Vandalucía debiera decirse, no Andalucía—, luego los árabes, sin duda los judíos también. Luego tengo una cuarta parte de sangre inglesa. ¿Qué es sangre inglesa? Seguramente todo inglés puede decir: somos sajones, somos celtas y somos escandinavos; podría agregar también: somos latinos, ya que los romanos estuvieron cinco siglos dominando la isla. Supongo que todos tendremos una parte de sangre judía también; y si tenemos sangre española, tenemos sangre árabe. Por otra parte, mis dos apellidos son portugueses. Borges es un apellido portugués muy común, burgués, hombre de la ciudad, y Acevedo, mi otro apellido, forma parte de una lista de apellidos judeo-portugueses que da Ramos Mejía en su libro Rosas y su tiempo. Es decir que esa definición por la raza no tendría ningún sentido.
No sé qué origen tiene cada uno de ustedes, pero el hecho de que procedan de muy diversas naciones, yo creo que precisamente es una de las virtudes de este país, tantas veces desventurado, el hecho de ser un país de inmigrantes y donde todavía primaba la clase media. Yo he nacido en la ciudad de Buenos Aires, en la Parroquia de San Nicolás, en el centro de Buenos Aires. Recuerdo —tenía cuatro o cinco años— toda la manzana de casas bajas, con patios, con azoteas, con aljibes; que yo recuerde, había una sola casa de altos, la mansión de los Lafinur; todas las demás casas eran bajas y esto en el centro de Buenos Aires. A veces he dicho que de algún modo soy un caso raro, porque no tengo sangre italiana y todo el mundo la tiene aquí. Seguramente soy un forastero aquí y, sin embargo, me considero argentino a pesar de mi falta de sangre italiana. También sé que tengo una gota de sangre guaraní.
Pero pensemos en la tradición. Sería, desde luego, modesto limitarnos a nuestra tradición argentina. Recuerdo que Bernard Shaw dijo: “Dios está haciéndose”; nosotros somos ese hacerse de Dios. De igual modo, la tradición argentina es nuestra tradición; posiblemente exista una tradición argentina en el porvenir, ahora somos demasiado misceláneos, demasiado nuevos, pero esto puede ser también una ventaja. Según la costumbre, cuando se habla de la tradición argentina debemos pensar en el gaucho. Bueno, ¿por qué no? Yo he pensado mucho en el gaucho y creo que el gaucho ha dado tema a los hombres de las ciudades, hombres de Montevideo, de Buenos Aires, que han creado una literatura gauchesca que los gauchos no habían creado; pero al mismo tiempo creo que nuestro único deber no puede ser el de rehacer las obras de Obligado, Ascasubi, Hernández, Güiraldes, Gutiérrez; no tenemos por qué imitarlos.
Entonces, ¿cuál sería nuestra tradición? Ya que estoy seguro de que nuestra tradición existe.
Y ahora voy a citar unas palabras de un filósofo que no es de mi preferencia, de Nietzsche, que dijo: “Debemos ser buenos europeos”. Ahora, ser buenos europeos significa una tradición de todo el Occidente, una tradición occidental. Yo diría que una tradición occidental es ante todo el diálogo de dos naciones, el diálogo de los griegos e Israel. Creo que eso es lo esencial; podemos dejar de pensar en otros países, pero no podemos dejar de pensar a los griegos y a las Escrituras. Yo diría que lo que se llama cultura occidental vendría a ser el diálogo, la discusión, la reconciliación de esas dos culturas, de las cuales una, evidentemente, no es occidental sino oriental.
En cuanto a mí, pienso que soy un poeta —la palabra es ambiciosa—, soy un aprendiz de poeta, soy un escritor argentino, y, ¿cuál es mi tradición? Desde luego, no sólo es la lengua castellana. Además, la lengua castellana es, como el italiano, como el portugués, como el rumano, como el francés, una especie de dialecto del latín, y eso ya me lleva más atrás, a los grandes nombres de Lucrecio, de Séneca, de Horacio, el poeta.
¿Por qué no pensar que esta hermosa herencia es no sólo un lugar, este país que tanto quiero, sino también un idioma? Y ya que el castellano nos envía al latín, la nostalgia del latín no es una ilusión mía, la nostalgia del latín la sintieron, desde luego, Quevedo y Góngora. Cuando Góngora escribe un verso no demasiado hermoso, plumas vestido ya las aguas mora, se diría que está tratando de escribir en latín, ya que plumas vestido es un ablativo (vestido de plumas), luego morar, un verbo intransitivo, lo usa como transitivo. En cuanto a Quevedo, pensar en Quevedo es pensar en su maestro, Séneca; leer el Marco Bruto es recordar las Epístolas de Séneca. Yo diría que todos los idiomas actuales sienten las nostalgias del latín, las nostalgias del latín es uno de los hechos capitales de la literatura española.
La literatura española ha obrado siempre bajo diversas influencias, lo cual está bien; por ejemplo, Garcilaso no se puede leer sin Petrarca. O tenemos esa revolución del modernismo, realizada de este lado del Atlántico en primer término, con Darío, Freyre
3 y Lugones, por ejemplo, todos ellos obraron bajo el influjo de Verlaine y de Hugo. Hay un verso muy significativo de Darío que dice:
Con Hugo, fuerte; con Verlaine, ambiguo.
Habría otra influencia, también, la de Edgar Allan Poe, pero curiosamente, Poe —americano como nosotros, y lo que he dicho sobre nuestra tradición se refiere también a Norteamérica— lo sugiere, simplemente porque había pasado por Francia. En mi caso particular, la literatura inglesa ha sido la más importante, pero en general la literatura de Francia ha sido norma para nosotros. Para nosotros y para España después, ya que curiosamente, a fines del siglo pasado y comienzos de éste, América, esa América que se llama Hispanoamérica, o América del Sur, estaba, contrariamente a toda geografía, más cerca de Francia que de España.
Es curioso, los franceses quieren mucho a España, con un amor no correspondido, pues los españoles suelen no querer a Francia.
Pero yo elucubro esto de un modo optimista, y ya que he dicho optimista, por qué no recordar la raíz de esa palabra. Se usan continuamente las palabras optimista y pesimista, pesimista es desde luego el reverso de la primera. La primera, optimista, fue inventada por Voltaire contra Leibniz, ya que Leibniz había dicho “Vivimos en el mejor de los mundos”, entonces Voltaire dijo “Usted es un optimista”. También puede ser pesimista pensar que éste es el mejor de los mundos, ya que, ¡cómo serán los otros!
He estado hace poco en Japón, y me he encontrado por primera vez en un país civilizado, ya que ejerce, con todo éxito, varias culturas, tanto la cultura occidental (y la ejercen mejor que nosotros), como la japonesa y la china. Los japoneses sienten la cultura china de un modo muy especial, ese país que les ha dado el budismo —que llegó a Japón a través de los chinos— y los ideogramas.
Ahora, yo diría que una tradición tiene esa hermosa misión que es la de salvar la cultura. La cultura está siempre en peligro. Estoy seguro de que nuestra cultura será salvada. Me dicen, por ejemplo, que la poesía está en peligro, que el libro está en peligro, por obra de la televisión, de la radio. Pero yo digo que no, que la poesía es eterna, que es una de las necesidades primordiales del hombre, y una prueba de ello la tenemos en el hecho de que hay literaturas que no han llegado nunca a la prosa. Por ejemplo, estudié anglosajón, inglés antiguo, y el anglosajón nos ha dejado lindísimas estrofas, pero nos ha dejado una prosa muy pobre; la prosa viene después de la poesía y es más difícil. Stevenson encontró una razón para ello: dijo que una vez que se ha encontrado una unidad métrica, por ejemplo el verso octosílabo, basta repetirla. Esa unidad métrica puede ser una sentencia con varias palabras aliteradas, que empiezan con el mismo sonido; por ejemplo, en Lugones, tenemos el sonido de la ele que se oye muy bien en este verso:
Iba el silencio andando como un largo lebrel.
Creo que podemos considerarnos de la cultura occidental, dentro de lo posible. Yo heredé dos idiomas, el castellano y el inglés. Luego mi buena suerte me dio el francés, ya que tuve que vivir en Ginebra seis o siete años, y allí me dieron otro idioma que me gustó mucho, el latín. Yo he olvidado ahora el latín, pero en algún poema he dicho —quizá con cierta audacia— que el olvido del latín ya es una posesión, haber olvidado el latín ya es algo. Luego estudié el alemán, y con dos fines: yo quería leer a Schopenhauer en el texto original, y Carlyle, el gran escritor escocés, me enseñó el amor al alemán. Entonces, estudié alemán de este modo: adquirí el Libro de los Cantares, de Heine, y un diccionario alemán-inglés, y me puse a leer. Al principio debí consultar el diccionario a cada momento. Mi conocimiento previo eran simplemente las declinaciones, y con eso me metí en la lectura de Heine, y al cabo de cuatro meses pude leer los versos más hermosos del mundo, que me hicieron llorar de emoción, llorando de emoción por los versos mismos, no sólo por oír la voz de Heine, sino por leerlos en un idioma que yo había ignorado hasta hacía tan poco tiempo.
Pero volvamos a lo esencial. Lo esencial para nosotros es que la tradición no puede consistir en ponchos, aperos o cosas por el estilo. Creo que debemos pensar que somos herederos de la cultura occidental, somos como europeos nacidos a contramano, pero eso nos permite ser europeos y no sentirnos trabados por límites geográficos y políticos.
Y ahora espero de ustedes que contradigan cada una de las cosas que dije, espero sus preguntas y más aún sus reflexiones.
Notas
1 Texto de la charla que Borges dio en la Escuela Freudiana de la Argentina el 13 de septiembre de 1980, invitado por Luis Gusmán. Luego de la charla hubo un diálogo con el público que no incluimos aquí. (N. del E)
2 En revista Cuadernos de Psicoanálisis, Buenos Aires, Helguero Editores, Año XII, Nº 2, 1982
En Clarín, 16 de septiembre de 1982, bajo el título “Hoy”, se publicó esta nota de Borges: “Hasta el movimiento romántico, que se inició, tal es mi opinión, en Escocia, al promediar el siglo dieciocho y que se difundió después por el mundo, Virgilio era el poeta por excelencia. Para mí, en 1982, es casi el arquetipo. Voltaire pudo escribir que si Homero había hecho a Virgilio, Virgilio es lo que le había salido mejor. En la inconclusa Eneida se conjugan, según se sabe, la Odisea y la Ilíada. Es decir, la vasta respiración de la épica y el breve verso inolvidable. En la cuarta Geórgica leemos: In tenui labor. Más allá del contexto y de su interpretación literal, esas tres palabras bien pueden ser una cifra del delicado Virgilio. Cada tenue línea ha sido labrada. Recuerdo ahora: Adgnosco veteris vestigia fiammae. / Dante, cuyo nostálgico amor soñaría a Virgilio, la traduce famosamente: Conosco i segni dell’antica fiamma. / Virgilio es Roma y todos los occidentales, ahora, somos romanos en el destierro. / Setiembre de 1982”. (N. del E.)
3 Ricardo Ramos Freyre (1868-1933), poeta boliviano (N. de la E.)
Y en:
Fuego del aire. Homenaje a Borges, Compilación de María Victoria Suárez, Buenos Aires, Fundación Internacional Jorge Luis Borges, 2001.
En Textos Recobrados 1956-1986
© 2003 Maria Kodama
© 2003 Ediciones Emecé
Foto sin atribución de autor y fecha: Borges en Buenos Aires
Ambito Financiero, Ediciones especiales
bajo la dirección de Roberto Alifano y Alejandro Vaccaro