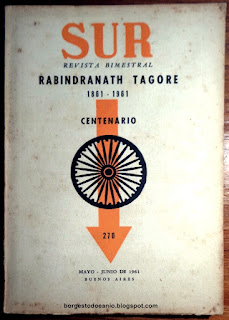Que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero, es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esa paradoja, es la inocente voluntad de toda biografía. Creo también que el haberlo conocido a Carriego no rectifica en este caso particular la dificultad del propósito. Poseo recuerdos de Carriego: recuerdos de recuerdos de otros recuerdos, cuyas mínimas desviaciones originales habrán oscuramente crecido, en cada nuevo ensayo. Conservan, lo sé, el idiosincrásico sabor que llamo Carriego y que nos permite identificar un rostro en una muchedumbre. Es innegable, pero ese liviano archivo mnemónico —intención de la voz, costumbres de su andar y de su quietud, empleo de los ojos— es, por escrito, la menos comunicable de mis noticias acerca de él. Únicamente la trasmite la palabra Carriego, que demanda la mutua posesión de la propia imagen que deseo comunicar. Hay otra paradoja. Escribí que a las relaciones de Evaristo Carriego les basta la mención de su nombre para imaginárselo; añado que toda descripción puede satisfacerlos, sólo con no desmentir crasamente la ya formada representación que prevén. Repito esta de Giusti, en el número 219 de Nosotros: magro poeta de ojitos hurgadores, siempre trajeado de negro, que vivía en el arrabal. La indicación de muerte, presente en lo de trajeado siempre de negro y en el adjetivo, no faltaba en el vivacísimo rostro, que traslucía sin mayor divergencia las líneas de la calavera interior. La vida, la más urgente vida, estaba en los ojos. También los recordó con justicia el discurso fúnebre de Marcelo del Mazo. "Esa acentuación única de sus ojos, con tan poca luz y tan riquísimo gesto", escribió.
Carriego era entrerriano, de Paraná. Fue abuelo suyo el doctor Evaristo Carriego, escritor de ese libro de papel moreno y tapas tiesas que se llama con entera razón Páginas olvidadas (Santa Fe, 1895) y que mi lector, si tiene costumbre de revolver los turbios purgatorios de libros viejos de la calle Lavalle, habrá tenido en las manos alguna vez. Tenido y dejado, porque la pasión escrita en ese libro es circunstancial. Se trata de una suma de páginas partidarias de urgencia, en que todo es requisado para la acción, desde los latines caseros hasta Macaulay o el Plutarco según Garnier. Su valentía es de alma: cuando la legislatura del Paraná resolvió levantarle a Urquiza una estatua en vida, el único diputado que protestó fue el doctor Carriego, en oración hermosa aunque inútil. Carriego el antecesor es memorable aquí, no sólo por su posible herencia polémica sino por la tradición literaria de que se valdría el nieto después para borronear esas primeras cosas endebles que son la condición de las válidas.
Carriego era, de generaciones atrás, entrerriano. La entonación entrerriana del criollismo, afín a la oriental, reúne lo decorativo y lo despiadado igual que los tigres. Es batalladora, su símbolo es la lanza montonera de las patriadas. Es dulce: una dulzura bochornosa y mortal, una dulzura sin pudor, tipifica las más belicosas páginas de Leguizamón, de Elías Regules y de Silva Valdés. Es grave: la República Oriental, donde la entonación a que me refiero es más evidente, no ha escrito un solo buen humor, una sola dicha, desde los mil cuatrocientos epigramas hispanocoloniales propuestos por Acuña de Figueroa. Puesta a versificar, vacila entre la acuarela y el crimen; su tema no es la aceptación de destino del Martín Fierro, sino las calenturas de la caña o de la divisa, bien endulzadas. Está colaborando en ese sentir una efusión que no comprendemos, el árbol; una impiedad que no encarnamos, el indio. Su gravedad parece derivar de un más sobresaltado rigor: Sombra, porteño, conoció los derechos rumbos de la llanura, el arreo de las haciendas y un duelo ocasional a cuchillo; oriental, habría conocido también la carga de caballería de las patriadas, el duro arreo de hombres, el contrabando… Carriego sabía por tradición ese criollismo romántico y lo misturó con el criollismo resentido de los suburbios.
A las razones evidentes de su criollismo —linaje provinciano y vivir en las orillas de Buenos Aires— debemos agregar una razón paradójica: la de su alguna sangre italiana, articulada en el apellido materno Giorello. Escribo sin malicia; el criollismo del íntegramente criollo es una fatalidad, el del mestizado una decisión, una conducta preferida y resuelta. La veneración de lo étnico inglés que se lee en el «inspired Eurasian journalist» Kipling ¿no es una prueba más (si la fisonómica no bastara) de su tiznada sangre?
Carriego solía vanagloriarse «A los gringos no me basta con aborrecerlos; yo los calumnio», pero el desenfreno alegre de esa declaración prueba su no verdad. El criollo, con la seguridad de su ascetismo y del que está en su casa, lo considera al gringo un menor. Su misma felicidad le hace gracia, su apoteosis espesa. Es de común observación que el italiano lo puede todo en esta república, salvo ser tomado realmente en serio por los desalojados por él. Esa benevolencia con fondo completo de sorna, es el desquite reservado de los hijos del país.
Los españoles eran otra preferencia de su aversión. La acepción callejera del español —el fanático que ha reemplazado el auto de fe con el Diccionario de Galicismos, el mucamo en la selva de plumeros— era también la suya. Huelga añadir que esta previsión o prejuicio no le estorbó algunas amistades hispanas, como la del doctor Severiano Lorente, que parecía llevar consigo el tiempo ocioso y generoso de España (el ancho tiempo musulmán que engendró el Libro de las Mil y Una Noches) y que se demoraba hasta el alba, en el Royal Keller, ante su medio litro.
Carriego creía tener una obligación con su barrio pobre: obligación que el estilo bellaco de la fecha traducía en rencor, pero que él sentiría como una fuerza. Ser pobre implica una más inmediata posesión de la realidad, un atropellar el primer gusto áspero de las cosas: conocimiento que parece faltar a los ricos, como si todo les llegara filtrado. Tan adeudado se creyó Evaristo Carriego a su ambiente, que en dos distintas ocasiones de su obra se disculpa de escribirle versos a una mujer, como si la consideración del pobrerío amargo de la vecindad fuera el único empleo lícito de su destino.
Los hechos de su vida, con ser infinitos e incalculables, son de fácil aparente dicción y los enumera servicialmente Gabriel en su libro del novecientos veintiuno. Se nos confía en él que nuestro Evaristo Carriego nació en 1883, el 7 de mayo, y que rindió el tercer año del nacional y que frecuentaba la redacción del diario La Protesta y que falleció el día 13 de octubre del novecientos doce, y otras puntuales e invisibles noticias que encargan despreocupadamente a quien las recibe el salteado trabajo del narrador, que es restituir a imágenes los informes. Yo pienso que la sucesión cronológica es inaplicable a Carriego, hombre de conversada vida y paseada. Enumerarlo, seguir el orden de sus días, me parece imposible; mejor buscar su eternidad, sus repeticiones. Sólo una descripción intemporal, morosa con amor, puede devolvérnoslo.
Literariamente, sus juicios de condenación y de elogio ignoraban la duda. Era muy alacrán: maldecía de los más justificados nombres famosos con esa evidente sinrazón que suele no ser más que una cortesía al propio cenáculo, una lealtad de creer que la reunión presente es perfecta y no podría ser mejorada por la adición de nadie. La revelación de la capacidad estética de la palabra se operó en él, como en casi todos los argentinos, mediante los desconsuelos y los éxtasis de Almafuerte: afición que la amistad personal corroboró después. El Quijote era su más frecuente lectura. Con Martín Fierro debe haber ejercido el proceder común de su tiempo: unas apasionadas lecturas clandestinas cuando muchacho, un gusto sin dictamen. Era aficionado también a las calumniadas biografías de guapos que hizo Eduardo Gutiérrez, desde la semirromántica de Moreira hasta la desengañadamente realista de Hormiga Negra, el de San Nicolás (¡del Arroyo y no me arrollo!). Francia, país entonces de recomendado entusiasmo, había subdelegado para él su representación en Georges D’Esparbés, en alguna novela de Víctor Hugo y en las de Dumas. También solía publicar en su conversación esas preferencias guerreras. La muerte erótica del caudillo Ramírez, desmontado a lanzazos del caballo y decapitado por defender a su Delfina, y la de Juan Moreira, que pasó de los ardientes juegos del lupanar a las bayonetas policiales y los balazos, eran muy contadas por él. No descuidaba la crónica de su tiempo: las puñaladas de bailecito y de esquina, los relatos de hierro que dejan recaer su valor en quien está contándolos. Su conversación —escribía Giusti después— evocaba los patios de vecindad, los quejumbrosos organillos, los bailes, los velorios, los guapos, los lugares de perdición, su carne de presidio y de hospital. Los hombres del centro, le escuchábamos encariñados, como si nos contase fábulas de un lejano país. Él se sabía delicado y mortal, pero leguas rosadas de Palermo estaban respaldándolo.
Escribía poco, lo que significa que sus borradores eran orales. En la caminada noche callejera, en la plataforma de los Lacroze, en las tardías vueltas a casa, iba tramando versos. Al otro día —por lo común después de almorzar, hora veteada de indolencia pero sin apurones— los precisaba en el papel. Ni fatigó la noche ni se atrevió jamás a la ceremonia desconsolada de madrugar para escribir. Antes de entregar un original, ponía a prueba su inmediata eficacia, leyéndolo e repitiéndolo a los amigos. De éstos, uno que se menciona invariablemente es Carlos de Soussens.
La noche que Soussens me descubrió, era una de las fechas acostumbradas en la conversación de Carriego. Éste lo quería y lo malquería por razones iguales. Le gustaba su condición de francés, de hombre asimilado a los prestigios de Dumas padre, de Verlaine y de Napoleón; le molestaba su condición anexa de gringo, de hombre sin muertos en América. Además, el oscilante Soussens era más bien un francés aproximativo: era, como él circunloqueaba y repitió Carriego en un verso, caballero de Friburgo, francés que no alcanzaba a francés y no salía de suizo. Le gustaba, en abstracto, su condición libérrima de bohemio; le molestaba —hasta la reflexión pedagógica y la censura— su complicada haraganería, su alcoholización, su rutina de postergaciones y de enredos. Esa aversión dice que el Evaristo Carriego de la honesta tradición criolla era el esencial y no el trasnochador de Los inmortales.
Pero el amigo más real de Carriego fue Marcelo del Mazo, que sentía por él esa casi perpleja admiración que el instintivo suele producir en el hombre de letras. Del Mazo, escritor olvidado con injusticia, ejercía en el arte la misma cortesía exacerbada que en el trato común, y las piedades o las delicadezas del mal eran su argumento. Publicó en 1910 Los vencidos (segunda serie), libro ignorado que reserva unas páginas virtualmente famosas, como la diatriba contra las personas de edad —menos entigrecida pero mejor observada que la de Swift (Travels into Several Remote Nations, III, 10)— y la que se llama La última. Otros escritores de la amistad de Carriego fueron Jorge Borges, Gustavo Caraballo, Félix Lima, Juan Más y Pi, Alvaro Melián Lafinur, Evar Méndez, Antonio Monteavaro, Florencio Sánchez, Emilio Suárez Calimano, Soiza Reilly.
Declaro ahora sus amistades de barrio, en las que fue riquísimo. La más operativa fue la del caudillo Paredes, entonces el patrón de Palermo. Esa amistad la buscó Evaristo Carriego a los catorce años. Tenía la lealtad disponible, inquirió el nombre del caudillo de la parroquia, le noticiaron quién, lo buscó, se abrió camino entre los fornidos pretorianos de chambergo alto, le dijo que él era Evaristo Carriego, de Honduras. Esto sucedió en el mercado que está en la plaza Güemes; el muchacho no se movió hasta el alba de ahí, codeándose con guapos, tuteando —la ginebra es confianzuda— a asesinos. Porque la votación se dirimía entonces a hachazos, y las puntas norte y sur de la capital producían, en razón directa de su población criolla y de su miseria, el elemento electoral que los despachaba. Ese elemento operaba en la provincia también: los caudillos de barrio iban donde los precisaba el partido y llevaban sus hombres. Ojo y acero —ajados nacionales de papel y profundos revólveres— depositaban su voto independiente. La aplicación de la ley Sáenz Peña, el novecientos doce, desbandó esas milicias. No le hace; la desvelada noche que referí es de 1897 recién, y manda Paredes. Paredes es el criollo rumboso, en entera posesión de su realidad: el pecho dilatado de hombría, la presencia mandona, la melena negra insolente, el bigote flameado, la grave voz usual que deliberadamente se afemina y se arrastra en la provocación, el sentencioso andar, el manejo de la posible anécdota heroica, del dicharacho, del naipe habilidoso, del cuchillo y de la guitarra, la seguridad infinita. Es hombre de a caballo también, porque se ha criado en un Palermo anterior a este del carreraje, en el de la distancia y las quintas. Es el varón de los asados homéricos y del contrapunto incansable. Del contrapunto dije; a los treinta años de esa cargada noche me dedicaría unas décimas, de las que no olvidaré este acierto impensado, esta resolución de amistad:
A usté, compañero Borges,
Lo saludo enteramente.
Es visteador de ley, pero malevo que ha querido faltarle ha sido sujetado, no con el fierro igual, sino con el rebenque mandón o con la mano abierta, para mantener disciplina. Los amigos, lo mismo que los muertos y las ciudades, colaboran en cada hombre, y hay renglón de «El alma del suburbio»: pues ya una vez lo hizo caer de un hachazo, en que parece retumbar la voz de Paredes, ese trueno cansado y fastidiado de las imprecaciones criollas. Por Nicolás Paredes conoció Evaristo Carriego la gente cuchillera de la sección, la flor de Dios te libre. Mantuvo por un tiempo con ellos una despareja amistad, una amistad profesionalmente criolla con efusiones de almacén y juramentos leales de gaucho y vos me conocés che hermano y las otras morondangas del género. Ceniza de esa frecuentación son las algunas décimas en lunfardo que Carriego se desentendió de firmar y de las que he juntado dos series: una agradeciéndole a Félix Lima el envío de su libro de crónicas, Con los nueve; otra, cuyo nombre parece una irrisión de Dies irae, llamada Día de bronca y publicada sobre el seudónimo El Barretero en la revista policial L. C. En el suplemento de este segundo capítulo copio algunas.
No se le conocieron hechos de amor. Sus hermanos tienen el recuerdo de una mujer de luto que solía esperar en la vereda y que mandaba cualquier chico a buscarlo. Lo embromaban: nunca le sonsacaron su nombre.
Arribo a la cuestión de su enfermedad, que pienso importantísima. Es creencia general que la tuberculosis lo ardió: opinión desmentida por su familia, aconsejada tal vez por dos supersticiones, la de que es denigrativo ese mal, la de que se hereda. Salvo sus deudos, todos aseveran que murió tísico. Tres consideraciones vindican esa general opinión de sus amistades: la inspirada movilidad y vitalidad de la conversación de Carriego, favor posible de un estado febril; la figura, insistida con obsesión, de la escupida roja; la solicitud urgente de aplauso. Él se sabía dedicado a la muerte y sin otra posible inmortalidad que la de sus palabras escritas; por eso, la impaciencia de gloria. Imponía sus versos en el café, ladeaba la conversación a temas vecinos de los versificados por él, denigraba con elogios indiferentes o con reprobaciones totales a los colegas de aptitud peligrosa; decía, como quien se distrae, mi talento. Además, había preparado o se había agenciado un sofisma, que vaticinaba que la entera poesía contemporánea iba a perecer por retórica, salvo la suya, que podía subsistir como documento —como si la afición retórica no fuera documental de un siglo, también. "Tenía sobrada razón —escribe del Mazo— al requerir personalmente la atención general hacia su obra. Comprendía que la consagración lentísima alcanza en vida a contados ancianos, y subiendo que no produciría en amontonamiento de libros, abría el espíritu ambiente a la belleza y gravedad de sus versos". Ese proceder no significaba una vanidad: era la parte mecánica de la gloria, era una obligación del mismo orden que la de corregir las pruebas. La premonición de la incesante muerte la urgía. Codiciaba Carriego el futuro tiempo generoso de los demás, el afecto de ausentes. Por esa abstracta conversación con las almas, llegó a desentenderse del amor y de la desprevenida amistad, y se redujo a ser su propia publicidad y su apóstol.
Puedo intercalar una historia. Una mujer ensangrentada, italiana, que huía de los golpes de su marido, irrumpió una tarde en el patio de los Carriego. Éste salió indignado a la calle y dijo las cuatro duras palabras que había que decir. El marido (un cantinero vecino) las toleró sin contestación, pero guardó rencor. Carriego, sabiendo que la fama es artículo de primera necesidad, aunque vergonzante, publicó un suelto de vistosa reprobación en Ultima Hora sobre la brutalidad de ese gringo. Su resultado fue inmediato: el hombre, vindicada públicamente su condición de bruto, depuso entre ajenas chacotas halagadoras el malhumor; la golpeada anduvo sonriente unos días; la calle Honduras se sintió más real cuando se leyó impresa. Quien así podía traslucir en los otros esa apetencia clandestina de fama, adolecía de ella también.
La perduración en el recuerdo de los demás lo tiranizaba. Cuando alguna definitiva pluma de acero resolvió que Almafuerte, Lugones y Enrique Banchs integraban ya el triunvirato —¿o sería el tricornio o el trimestre?— de la poesía argentina, Carriego proponía en los cafés la deposición de Lugones, para que no tuviera que molestar su propia inclusión ese arreglo ternario.
Las variantes raleaban: sus días eran un solo día. Hasta su muerte vivió en el 84 de Honduras, hoy 3784. Era infaltable los domingos en casa nuestra, de vuelta del hipódromo. Repensando las frecuencias de su vivir —los desabridos despertares caseros, el gusto de travesear con los chicos, la copa grande de guindado oriental o caña de naranja en el vecino almacén de Charcas y Malabia, las tenidas en el bar de Venezuela y Perú, la discutidora amistad, las italianas comidas porteñas en la Cortada, la conmemoración de versos de Gutiérrez Nájera y de Almafuerte, la asistencia viril a la casa de zaguán rosado como una niña, el cortar un gajito de madreselva al orillar una tapia, el hábito y el amor de la noche— veo un sentido de inclusión y de círculo en su misma trivialidad. Son actos comunísticos, pero el sentido fundamental de común es el de compartido entre todos. Esas frecuencias que enuncié de Carriego, yo sé que nos lo acercan; lo repiten infinitamente en nosotros, como si Carriego perdurara disperso en nuestros destinos, como si cada uno de nosotros fuera por unos segundos Carriego. Creo que literalmente así es, y que esas momentáneas identidades (¡no repeticiones!) que aniquilan el supuesto correr del tiempo, prueban la eternidad.
Inferir de un libro las inclinaciones de su escritor parece operación muy fácil, máxime si olvidamos que éste no redacta siempre lo que prefiere, sino lo de menor empeño y lo que se figura esperan de él. Esas borrosas imágenes suficientes de campo de a caballo, que son el fondo de toda conciencia argentina, no podían faltar en Carriego. En ellas hubiera querido vivir. Otras incidentales (de azar domiciliario al principio, de ensayo aventurero después, de cariño al fin) eran, sin embargo, las que defenderían su memoria: el patio que es ocasión de serenidad, rosa para los días, el fuego humilde de San Juan, revolcándose como un perro en mitad de la calle, la estaca de la carbonería, su bloque de apretada tiniebla, sus muchos leños, la mampara de fierro del conventillo, los hombres de la esquina rosada. Ellas lo confiesan y aluden. Yo espero que Carriego lo entendió así alegre y resignadamente, en una de sus callejeras noches finales; yo imagino que el hombre es poroso para la muerte y que su inmediación lo suele vetear de hastíos y de luz, de vigilancias milagrosas y previsiones.

En Evaristo Carriego (1930), II
Imágenes: Evaristo Carriego - Casa de Evaristo Carriego
Dibujos de José María Mieravilla - Fuente