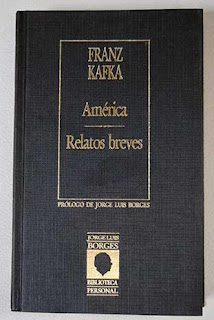Imaginemos, en una biblioteca oriental, una lámina pintada hace muchos siglos. Acaso es árabe y nos dicen que en ella están figuradas todas las fábulas de las Mil y una noches; acaso es china y sabemos que ilustra una novela con centenares o millares de personajes. En el tumulto de sus formas, alguna —un árbol que semeja un cono invertido, unas mezquitas de color bermejo sobre un muro de hierro— nos llama la atención y de ésa pasamos a otras. Declina el día, se fatiga la luz y a medida que nos internamos en el grabado, comprendemos que no hay cosa en la tierra que no esté ahí. Lo que fue, lo que es y lo que será, la historia del pasado y la del futuro, las cosas que he tenido y las que tendré, todo ello nos espera en algún lugar de ese laberinto tranquilo... He fantaseado una obra mágica, una lámina que también fuera un microscosmos; el poema de Dante es esa lámina de ámbito universal. Creo, sin embargo, que si pudiéramos leerlo con inocencia (pero esa felicidad nos está vedada), lo universal no sería lo primero que notaríamos y mucho menos lo sublime o grandioso. Mucho antes notaríamos, creo, otros caracteres menos abrumadores y harto más deleitables; en primer término, quizá, el que destacan los dantistas ingleses: la variada y afortunada invención de rasgos precisos. A Dante no le basta decir que, abrazados un hombre y una serpiente, el hombre se transforma en serpiente y la serpiente en hombre; compara esa mutua metamorfosis con el fuego que devora un papel, precedido por una franja rojiza, en la que muere el blanco y que todavía no es negra (Infierno, XXV, 64). No le basta decir que, en la oscuridad del séptimo círculo, los condenados entrecierran los ojos para mirarlo; los compara con hombres que se miran bajo una luna incierta o con el viejo sastre que enhebra la aguja (Infierno, XV, 19). No le basta decir que en el fondo del universo el agua se ha helado; añade que parece vidrio, no agua (Infierno, XXXII, 24)... En tales comparaciones pensó Macaulay cuando declaró, contra Cary, que la "vaga sublimidad" y las "magnificas generalidades" de Milton lo movían menos que los pormenores dantescos. Ruskin, después (Modern Painters, IV, XIV), condenó las brumas de Milton y aprobó la severa topografía con que Dante levantó su plano infernal. A todos es notorio que los poetas proceden por hipérboles: para Petrarca, o para Góngora, todo cabello de mujer es oro y toda agua es cristal; ese mecánico y grosero alfabeto de símbolos desvirtúa el rigor de las palabras y parece fundado en la indiferencia de la observación imperfecta. Dante se prohíbe ese error; en su libro no hay palabra injustificada.
La precisión que acabo de indicar no es un artificio retórico; es afirmación de la probidad, de la plenitud, con que cada incidente del poema ha sido imaginado. Lo mismo cabe declarar de los rasgos de índole psicológica, tan admirables y a la vez tan modestos. De tales rasgos, esté como entretejido el poema; citaré algunos. Las almas destinadas al infierno lloran y blasfeman de Dios; al entrar en la barca de Carón, su temor se cambia en deseo y en intolerable ansiedad (Infierno, III, 124). De labios de Virgilio oye Dante que aquél no entrará nunca en el cielo; inmediatamente le dice maestro y señor, ya para demostrar que esa confesión no aminora su afecto, ya porque, al saberlo perdido, lo quiere más (Infierno, IV, 39). En el negro huracán del segundo circulo, Dante quiere conocer la raíz del amor de Paolo y Francesca; ésta refiere que los dos se querían y lo ignoraban, solí eravamo e sanza alcun sospetto, y que su amor les fue revelado por una lectura casual. Virgilio impugna a los soberbios que pretendieron con la mera razón abarcar la infinita divinidad; de pronto inclina la cabeza y se calla, porque uno de esos desdichados es él (Purgatorio, III, 34). En el áspero flanco del Purgatorio, la sombra del mantuano Sordello inquiere de la sombra de Virgilio cuál es su tierra; Virgilio dice Mantua; Sordello, entonces, lo interrumpe y lo abraza (Purgatorio, VI, 58). La novela de nuestro tiempo sigue con ostentosa prolijidad los procesos mentales; Dante los deja vislumbrar en una intención o en un gesto.
Paul Claudel ha observado que los espectáculos que nos aguardan después de la agonía no serán verosímilmente los nueve círculos infernales, las terrazas del Purgatorio o los cielos concéntricos. Dante, sin duda, habría estado de acuerdo con él; ideó su topografía de la muerte como un artificio exigido por la escolástica y por la forma de su poema.
La astronomía ptolomaica y la teología cristiana describen el universo de Dante. La Tierra es una esfera inmóvil; en el centro del hemisferio boreal (que es el permitido a los hombres) está la montaña de Sión; a noventa grados de la montaña, al oriente, un río muere, el Ganges; a noventa grados de la montaña, al poniente, un río nace, el Ebro. El hemisferio austral es de agua, no de tierra, y ha sido vedado a los hombres; en el centro hay una montaña antípoda de Sión, la montaña del Purgatorio. Los dos ríos y las dos montañas equidistantes inscriben en la esfera una cruz. Bajo la montaña de Sión, pero harto más ancho, se abre hasta el centro de la tierra un cono invertido, el infierno, dividido en círculos decrecientes, que son como las gradas de un anfiteatro. Los círculos son nueve y es ruinosa y atroz su topografía; los cinco primeros forman el Alto Infierno, los cuatro últimos, el Infierno Inferior, que es una ciudad con mezquitas rojas, cercada de murallas de hierro. Adentro hay sepulturas, pozos, despeñaderos, pantanos y arenales; en el ápice del cono está Lucifer, "el gusano que horada el mundo". Una grieta que abrieron en la roca las aguas del Leteo comunica el fondo del Infierno con la base del Purgatorio. Esta montaña es una isla y tiene una puerta; en su ladera se escalonan terrazas que significan los pecados mortales; el jardín del Edén florece en la cumbre. Giran en torno de la Tierra nueve esferas concéntricas; las siete primeras son los cielos planetarios (cielos de la Luna, de Mercurio, de Venus, del Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno); la octava, el cielo de las estrellas fijas; la novena, el cielo cristalino, llamado también Primer Móvil. A éste lo rodea el empíreo, donde la Rosa de los Justos se abre, inconmensurable, alrededor de un punto, que es Dios. Previsiblemente, los coros de la Rosa son nueve... Tal es, a grandes rasgos, la configuración general del mundo dantesco, supeditado, como habrá observado el lector, a los prestigios del 1, del 3 y del círculo. El Demiurgo, o Artífice, del Tímeo, libro mencionado por Dante (Convivio, III, 5; Paraíso, IV, 49), juzgó que el movimiento más perfecto era la rotación, y el cuerpo más perfecto, la esfera; ese dogma, que el Demiurgo de Platón compartió con Jenófanes y Parménides, dicta la geografía de los tres mundos recorridos por Dante.
Los nueve cielos giratorios y el hemisferio austral hecho de agua, con una montaña en el centro, notoriamente corresponden a una cosmología anticuada, hay quienes sienten que el epíteto es parejamente aplicable a la economía sobrenatural del poema. Los nueve círculos del Infierno (razonan) son no menos caducos e indefendibles que los nueve cielos de Ptolomeo, y el Purgatorio es tan irreal como la montaña en que Dante lo ubica. A esa objeción cabe oponer diversas consideraciones: la primera es que Dante no se propuso establecer la verdadera o verosímil topografía del otro mundo. Así lo ha declarado él mismo; en la famosa epístola a Can Grande, redactada en latín, escribió que el sujeto de su Comedia es, literalmente, el estado de las almas después de la muerte y alegóricamente, el hombre en cuanto por sus méritos o deméritos, se hace acreedor a los castigos o a las recompensas divinas. Iacopo di Dante, hijo del poeta, desarrolló esa idea. En el prólogo de su comentario leemos que la Comedia quiere mostrar bajo colores alegóricos los tres modos de ser de la humanidad y que en la primera parte el autor considera el vicio, llamándolo Infierno; en la segunda, el pasaje del vicio a la virtud, llamándolo Purgatorio; en la tercera, la condición de los hombres perfectos, llamándola Paraíso, "para mostrar la altura de sus virtudes y su felicidad, ambas necesarias al hombre para discernir el sumo bien". Así lo entendieron otros comentadores antiguos, por ejemplo Iacopo della Lana, que explica: "Por considerar el poeta que la vida humana puede ser de tres condiciones, que son la vida de los viciosos, la vida de los penitentes y la vida de los buenos, dividió su libro en tres partes, que son el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso."
Otro testimonio fehaciente es el de Francesco da Buti, que anoté la Comedia a fines del siglo XIV. Hace suyas las palabras de la epístola: "El sujeto de este poema es literalmente el estado de las almas ya separadas de sus cuerpos y moralmente los premios o las penas que el hombre alcanza por su libre albedrío."
Hugo, en Ce que dit la bouche d'ombre, escribe que el espectro que en el Infierno toma para Caín la forma de Abel es el mismo que Nerón reconoce como Agripina.
Harto más grave que la acusación de anticuado es la acusación de crueldad. Nietzsche, en el Crepúsculo de los ídolos (1888), ha amonedado esa opinión en el atolondrado epigrama que define a Dante como "la hiena que versifica en las sepulturas". La definición, como se ve, es menos ingeniosa que enfática; debe su fama, su excesiva fama, a la circunstancia de formular con desconsideración y violencia un juicio común. Indagar la razón de ese juicio es la mejor manera de refutarlo.
Otra razón, de tipo técnico, explica la dureza y la crueldad de que Dante ha sido acusado. La noción panteista de un Dios que también es el universo, de un Dios que es cada una de sus criaturas y el destino de esas criaturas, es quizá una herejía y un error si la aplicarnos a la realidad, pero es indiscutible en su aplicación al poeta y a su obra. El poeta es cada uno de los hombres de su mundo ficticio, es cada soplo y cada pormenor. Una de sus tareas, no la más fácil, es ocultar o disimular esa omnipresencia. El problema era singularmente arduo en el caso de Dante, obligado por el carácter de su poema a adjudicar la gloria o la perdición, sin que pudieran advertir los lectores que la Justicia que emitía los fallos era, en último término, él mismo. Para conseguir ese fin, se incluyó como personaje de la Comedia, e hizo que sus reacciones no coincidieran, o sólo coincidieran alguna vez —en el caso de Filippo Argenti, o en el de Judas— con las decisiones divinas.
Fotografía de Jorge Luis Borges sin atribución
Adelante, a la izquierda, su madre Leonor Acevedo
Tarjeta impresa 28 x 40 cms., colección particular